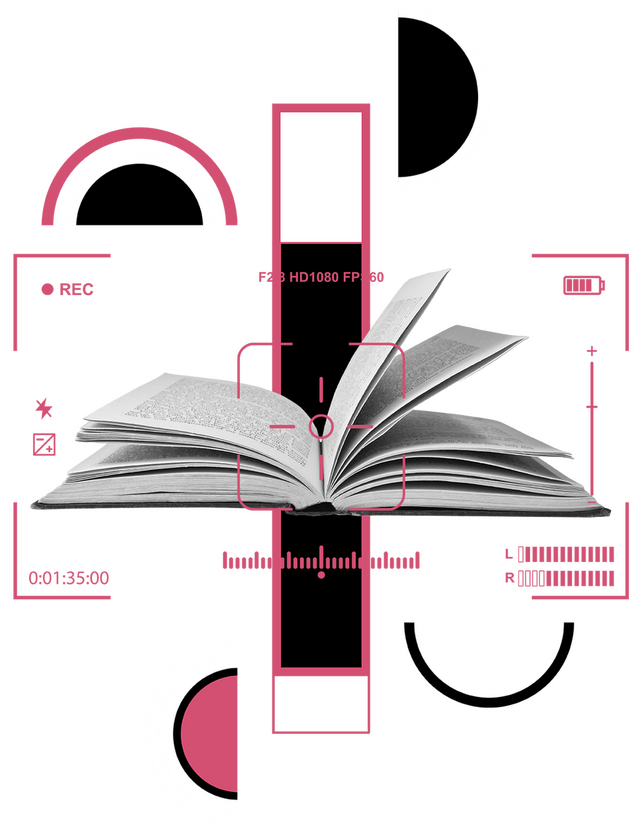
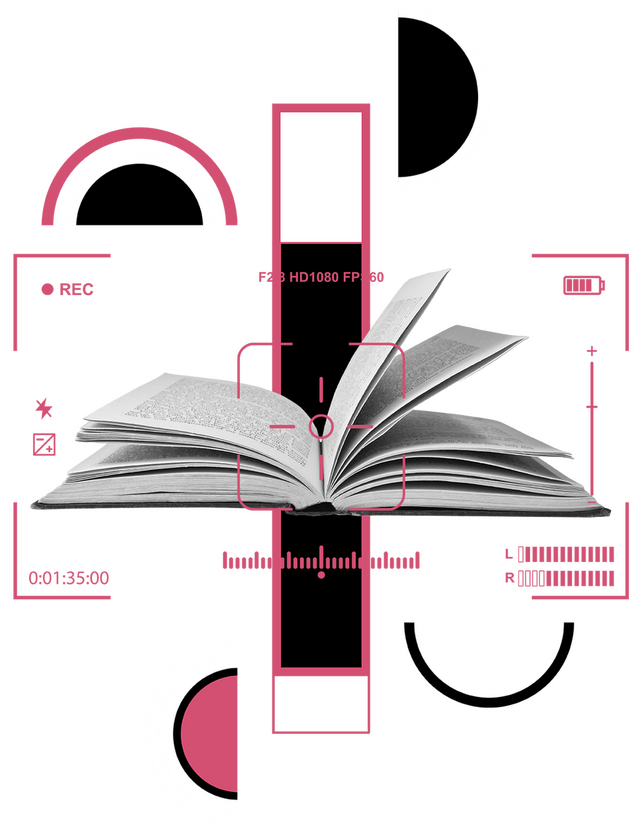
Decía Luis Eduardo Aute que toda la vida es cine, a lo que podríamos apostillar que, dado que la inmensa mayoría de este arte se nutre de obras no originales, (casi) todo el cine son adaptaciones. Superados prejuicios como el del “mito de lo fácil”, el parasitismo o la logofilia, las películas se nutren de la literatura y la literatura se escribe pensando en ellas.
Atrás quedaron aquellos textos de inicios del siglo XX de Armando Palacio Valdés en los que, enfrentándose al entusiasmo general, consideraba al cine “una escuela de ladrones y asesinos, academia de liviandades”, postura que compartía con otros insignes intelectuales como Antonio Machado o Ramón María del Valle Inclán, en oposición a cinéfilos como Jacinto Benavente o Vicente Blasco Ibáñez. O la opinión de otra insigne como Virginia Woolf, que en su ensayo El cine y la realidad (1929) acusaba a este arte de promover la pasividad intelectual: “El ojo lame todo, instantáneamente, y el cerebro, complacientemente excitado, se conforma con ver cómo suceden las cosas, sin incitarse”.
Ese concepto del adaptador como traidor es un debate eterno, que firmó en España un (creemos) (pen)último capítulo con la disputa judicial entre el tristemente fallecido escritor Javier Marías y la directora Gracia Querejeta a cuenta de la película El último viaje de Robert Rylands (1996), basada (o eso decía la directora y negaba el escritor) en la novela Todas las almas (1989).

Los Javis pasaron a cine su propio texto teatral La llamada, original de 2013
Hoy todo es objeto de adaptación, e incluso hay quien afirma que el noventa por ciento de lo que se rueda es adaptado de una u otra manera. Desde obras de teatro como La llamada (Javier Calvo y Javier Ambrossi, 2017) a juegos de mesa: Battleship (Peter Berg, 2012) es el popular Hundir la flota. También se han estrenado filmes basados en videojuegos (Uncharted, de Ruben Fleischer, en 2022), en la historia de marcas comerciales, atracciones de parque temático como Piratas del Caribe y Jungle Cruise o los mismísimos emojis del whatsapp. Pero, sin duda, la literatura sigue siendo la reina de las adaptaciones. En los últimos Premios Goya, por ejemplo, destacaron la adaptación de una novela (Un amor, publicada en 2020 por Sara Mesa), una novela gráfica (Robot Dreams, de Sara Varón en 2007), una investigación periodística reportajeada (La sociedad de la nieve, de Pablo Vierci en 2008) o un ensayo: El maestro que prometió el mar (Patricia Font, 2023), basado en el libro sobre Antoni Benaiges que publicó Francesc Escribano en 2023. Para una industria cultural como la española, en la que la parte editorial tiene un gigantismo del que carece la audiovisual, resulta una colaboración imprescindible.
“La adaptación permite contar con una base de fans familiarizados con las historias relatadas”
En el centro del debate se encuentra, por supuesto, la propiedad intelectual y su explotación comercial. En un mercado cada vez más competitivo, en el que es más difícil posicionarse, la adaptación permite contar con una base de fans familiarizados con las historias relatadas. Es el caso, por ejemplo, de la distopía Apocalipsis Z: El principio del fin, de Manel Loureiro, realizada para Prime Video por Carles Torrens, o Pídeme lo que quieras, de Megan Maxwell, dirigida por Lucía Alemany, cuyas adaptaciones abordamos en esta apertura. Las obras ya conocidas cuentan con una base de seguidores leales que garantizan un interés inicial en el producto. Esto se traduce en un potencial de éxito económico que minimiza los riesgos siempre inherentes a la producción audiovisual. Ambas producciones, además, comparten un éxito editorial internacional, lo que facilita su comercialización más allá de nuestras fronteras. El caso de Maxwell también es sintomático de otra cualidad adaptativa: como ocurre con Yo, adicto, serie de Javier Giner para Disney+, ha permitido romper tabús en papel que después serán destrozados en pantalla. En el primer caso, el disfrute de la sexualidad femenina; en el segundo, la desgarradora confesión de una persona que fue capaz de completar con éxito su proceso de rehabilitación.
Una película o serie de televisión permite la reimpresión de su material literario, en un incesante flujo entre cine y literatura que es un deleite para espectadores y lectores. En el momento de escribir estas líneas, por ejemplo, el estallido del boom de la literatura latinoamericana vuelve a tronar en todo su glorioso realismo mágico gracias a las adaptaciones televisivas de Cien años de soledad (Netflix), Como agua para chocolate (MAX) y La casa de los espíritus (Prime Video).
Las tres producciones que conforman este reportaje reflejan lo que, en medios académicos, se conoce como “industria de la adaptación” (Simone Murray, 2008), una visión de las relaciones entre la industria audiovisual sin la que ya es imposible entender la literatura. Dos formas de expresión que se tocan, se mezclan y se confunden con la misma alegría que Judith y Eric, los protagonistas de Pídeme lo que quieras, en la novela y en la película.
Firma invitada
Rubén Romero Santos es periodista cultural y profesor universitario. Durante las últimas dos décadas ha sido firma habitual en revistas como Cinemanía, Rolling Stone o Icon y diarios como Público o El Español. Ha publicado los estudios El detective mutante. Las adaptaciones cinematográficas y televisivas de Pepe Carvalho (Peter Lang, 2021) y Barcelona en 12 películas (GRIMH, 2022). Compagina su labor periodística con la docencia en la Universidad Carlos III de Madrid, donde imparte clases de Comunicación Audiovisual.
Rubén es el autor de las siguientes páginas de este reportaje de apertura. Si eso te sabe todavía a poco y quieres más, mira esta magnífica entrevista a Rodrigo Cortés en nuestro número 13
Ilustración
Miguel Sueiro/Baliente

SIGUE LEYENDO
En las siguientes páginas te mostramos 3 casos recientes de libros convertidos en audiovisual: Pídeme lo que quieras (Lucía Alemany), Apocalipsis Z (Carles Torrens) y la serie Yo, adicto (Javier Giner), todos estrenados en 2024.